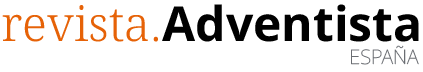Si les sonreía no podían creerlo, una sonrisa mía les daba ánimo. (Job 29:24)
Quedaban cuarenta minutos para la llegada del tren y entramos en el bar anexo a la estación. Era como retroceder al pasado de la España más folklórica, de las memorias del rancio franquismo. El mobiliario era de estilo castellano. Sillas y mesas robustas, con armarios con cuarterones y lámparas de forja terminadas en velas de plástico con bombillas de led, le daban cierto tufo a infancia. Al fondo, una radio vieja, no por vintage sino por abandono, y, cómo no, un toro con banderolas bien rojigualdas. Al frente, una barra de cristal con todo tipo de tapas y bichos embadurnados de alguna fritanga amarronada y grasienta. Una camarera de mediana edad con meloso acento cubano nos atendió. Pedimos dos bebidas y nos dispusimos a esas charlas que comienzan con lo humano y que concluyen en lo divino, que tanto son del agrado de mi esposa y, no lo voy a negar, del mío.
Apenas unos minutos de recuento de lo humano y se nos acercó. Tendría unos tres años y poseía la belleza que sólo la niñez contiene: la de un rostro sin las marcas de este mundo, la de una mirada limpia, la de una sonrisa que despierta lo mejor de nuestras neuronas espejo. Puso una pieza pequeñísima de plástico sobre la mesa.
Reconozco que me faltan habilidades auditivas para los niños y, mucho más, conocimiento del contexto lúdico de estos. Esther, con mayores competencias que yo, le preguntó con mucho cariño.
-¿Es una magdalena de una cocinita Pinypon?
Y ella, con una voz a medio gestionar, dijo:
-Sí – mientras asentía con la cabeza y se marchaba con pasos tan flexibles como tambaleantes, para volver segundos mas tarde.
Reconozcámoslo, no es que me hiciera mucha gracia aquella intrusión inesperada. Aunque lucho con todas mis fuerzas por contrarrestarlo, me hago mayor y cada vez me cuesta más que alteren lo que he planificado para cada momento. Pero Dios está ahí para ayudarnos a evitar las tentaciones de ser gente TOC y, de tanto en tanto, nos presenta una sorpresa. Aquella fue exquisita.
Todavía no tengo muy claro como se llamaba (por mis deficiencias expuestas anteriormente). Como a la cuarta vez que me recordó su nombre, concluí que era Asley. También supe que era la hija de la camarera y que tenía todo el repertorio de cubertería, vajilla, juegos de cama, mobiliario y detalles mil de una casita de juguete. Eso sí, de plástico del de los bazares chinos (que no sé si pasaría un análisis de calidad como es debido). Además, tenía dos muñequitos minimalistas con una clara hipercefalia que representaban los roles parentales. Solo la fértil imaginación de un niño reconoce los rasgos de género en esos cilindros multicolores.
Después de veinte minutos le habíamos tomado cariño a esa candorosa criatura. No éramos los únicos. Nos contó la madre que un señor anciano, sin familia, que iba cada día a tomarse un café a la hora de la soledad, había sido adoptado por Asley. Esta le llamaba “abuelito” y él la había incorporado a su corazón. Otros clientes, que a veces iban a ingerir cañas y fritanga, tenían la denominación de “tíos”. Y estoy seguro que, si hubiéramos continuado diez minutos más, tendríamos lazos de familia más extensos. Un tren nos alejó de esa posibilidad.
No podría decir que ese bareto fuese el mejor espacio del mundo. Algún sociólogo lo definiría como “no lugar”, y no le faltaría razón en muchos sentidos. Estaba perdido en el tiempo y era carente de atracción. Sin embargo, una niñita de simpatía natural, sin reservas de palabra ni de cariño, le daba una luz especial. Ella convirtió aquel sitio en un referente, el lugar donde vive y te acoge la inocencia. ¿Sabéis? No me importaría volver cuando esté Asley.
Nosotros connotamos los espacios. Pueden ser deprimentes, carentes e, incluso, nocivos pero nosotros los connotamos. La vitalidad divina permite generar atmósferas del cielo, oportunidades sin limitaciones. Debemos redecorar nuestras vidas con bondad, aunque las paredes tengan un papel de estilo victoriano (no yo, el otro victoriano, el de la reina británica). Debemos pisar en positivo, aunque tengamos suelos grises y de Prozac. Debemos vivir en generosidad, aunque no tengamos las cosas que adornan la vitrina de la sociedad de consumo. Debemos regalar frescura y esperanza, aunque el aire que respiremos tenga más peligro que una semana en Pekín. Y todo porque Jesús nos pidió que viviéramos como niños. No esos niños emberrinchados por el exceso, no. Niños como Asley que no tienen problemas en compartir una “capquei” (cupcake o magdalena) de plástico, niños que convierten un bareto de mala muerte en un espacio de buena vida.
No lo olvides, tú, solo tú, connotas los lugares donde vives. No siempre puedes controlar el dónde de tu contexto pero siempre está en tu mano el decidir el cómo.
Víctor Armenteros. Doctor en Teología. Doctorado en Filología Semítica. Máster Universitario en Dirección y Gestión de centros educativos. Responsable del Ministerio de Gestión de vida cristiana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en España.
Foto: Edward Cisneros en Unsplash